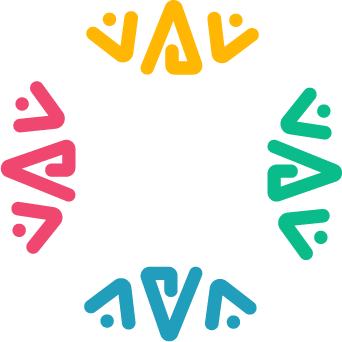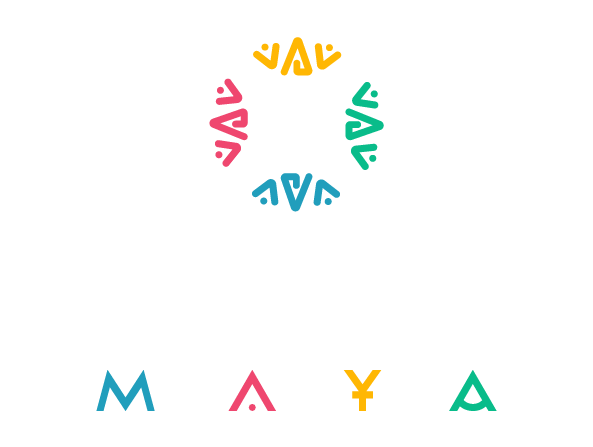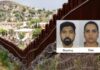En el sur de Sonora, un grupo de diez islas creadas por obra humana terminó convirtiéndose en el último bastión de una especie al borde de la desaparición. El ostrero americano del Pacífico (Haematopus palliatus frazari), un ave playera de pico rojo y mirada intensa, encontró en la Bahía de Tóbari un refugio que hoy representa más del 20 % de su población mundial. Pero el paraíso tiene grietas: la erosión, la depredación y la falta de protección legal amenazan con borrar este frágil santuario antes de que la ciencia alcance a entenderlo por completo.
El caso del ostrero americano revela cómo la restauración ambiental puede generar resultados inesperados. Las “tarquinas” —islas artificiales creadas en 2010 con material de dragado— surgieron para recuperar los flujos de marea tras décadas de alteraciones en la bahía. Lo que nadie previó es que estas estructuras se convertirían en los principales sitios de anidación para una de las subespecies más raras del continente.
De acuerdo con el biólogo marino Luis Francisco Mendoza, líder del programa de monitoreo de Pronatura Noroeste, la población local pasó de apenas ocho ejemplares en 2009 a más de 660 individuos en 2025. Ese aumento transformó a la Bahía de Tóbari en el segundo humedal más importante para el ostrero en México, después de la Bahía Santa María, en Sinaloa.
“Fue sorprendente ver cómo las tarquinas ofrecieron justo lo que el ostrero necesitaba: islas sin vegetación alta, aisladas, y con abundantes moluscos para alimentarse”, explica Mendoza. El hallazgo cambió la percepción de las comunidades pesqueras locales, que comenzaron a involucrarse en la protección de las aves.
Depredadores, erosión y abandono legal: el costo de un refugio sin ley
El auge del ostrero también atrajo a nuevos vecinos. Gaviotas, coyotes y mapaches encontraron en las tarquinas un festín accesible. Hoy, la depredación es responsable del 80 % del fracaso de los nidos, especialmente en las islas más alejadas de los poblados. Los coyotes acuden atraídos por restos de pesca que las personas desechan en las orillas.
Mendoza y su equipo proponen cercar parcialmente las zonas de anidación, aunque reconocen la incertidumbre de la medida: “El ostrero camina y explora mucho fuera del nido; no sabemos si las cercas le causarán desconfianza”, comenta.
El otro gran reto es jurídico. Las tarquinas, al ser estructuras artificiales, no están protegidas por ninguna ley ambiental. “No existen dentro de ningún marco legal, lo que deja su conservación a la buena voluntad de las autoridades”, advierte el investigador. Pronatura busca que el municipio de Benito Juárez declare el sitio Área Natural Protegida municipal, y que el gobierno estatal lo incorpore al corredor biológico de Sonora.
A pesar de la falta de protección formal, el trabajo local ha generado conciencia. Tres comunidades costeras —Aceitunitas, El Júpare y Moroncárit— participan en programas de monitoreo y educación ambiental, liderados en parte por pescadores que hoy se consideran guardianes del ostrero. “Estas aves también son de Tóbari”, suelen decir con orgullo.
El ave que enseña a cuidar el ecosistema
El ostrero americano funciona como una especie paraguas: al protegerlo, se garantiza la conservación de otras aves playeras en riesgo, como el charrán mínimo, el charrán real y el chorlo pico grueso. Además, su presencia es un indicador de la salud ecológica de los humedales costeros, esenciales para la pesca y el control natural de inundaciones.
Las investigaciones recientes, apoyadas con radiotransmisores GPS, revelan que los ostreros de Tóbari no migran. Su supervivencia depende enteramente de ese ecosistema. “Eso significa que si la bahía se degrada, desaparecería toda la población local”, señala Mendoza.
Para el científico, la Bahía de Tóbari se ha convertido en un “laboratorio natural” donde cada nido cuenta una historia distinta de resistencia. “Cuando veo un pollo sobrevivir entre coyotes y gaviotas, pienso que ese pequeño milagro justifica todo el esfuerzo”, dice.
El sueño de Mendoza es que el éxito reproductivo de la especie alcance su límite ecológico en Tóbari y que los nuevos individuos puedan repoblar otros humedales del Pacífico mexicano. En otras palabras: que la bahía no solo salve al ostrero, sino que lo convierta en símbolo de resiliencia para toda la región costera.
También te puede interesar: Natura, Walmart y Herdez aceleran transición hacia empaques 100% sostenibles