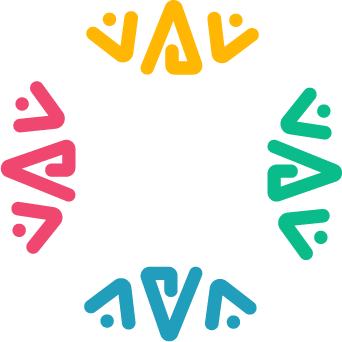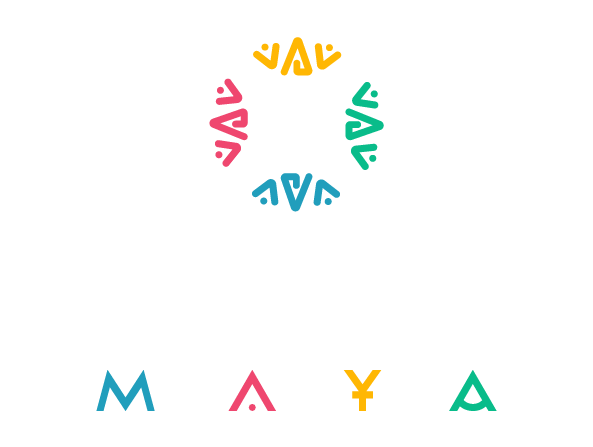El cambio climático se ha consolidado como uno de los principales ejes de debate en el siglo XXI, no solo en la esfera científica y política, sino también en el terreno simbólico y discursivo. A medida que los efectos del calentamiento global se agravan y las estrategias de gobernanza se multiplican, surge una pregunta clave: ¿cómo narramos el cambio climático y qué intereses se esconden detrás de esas narrativas?
En este campo, dos grandes visiones antagónicas han dominado la escena en las últimas décadas: el capitalismo verde, que apuesta por la continuidad del sistema económico mediante su adaptación “sostenible”, y el decrecimiento, que cuestiona radicalmente la lógica del crecimiento infinito y propone una transformación estructural del modelo productivo. Ambas se enfrentan no solo en el plano de las ideas, sino también en el diseño de políticas, marcos éticos y representaciones colectivas sobre el futuro del planeta.
Narrativas en disputa
Las narrativas del cambio climático no son neutras. Se estructuran como relatos ideológicos que interpretan causas, proyectan soluciones y otorgan o niegan responsabilidades. De acuerdo con recientes estudios, tres narrativas principales definen el debate actual:
- Ecologismo apocalíptico: advierte sobre un colapso inminente y plantea la necesidad de acciones urgentes y radicales.
- Capitalismo verde: confía en el desarrollo sostenible, las tecnologías limpias y la economía verde como vías para enfrentar la crisis sin alterar el sistema económico global.
- Decrecimiento: propone una ruptura con el paradigma del crecimiento económico ilimitado y plantea modelos alternativos basados en la justicia climática y la equidad global.
Entre estas, las tensiones más fuertes se concentran entre el capitalismo verde y el decrecimiento, dos visiones que representan modelos de mundo opuestos. Mientras el primero adapta el mercado a los desafíos ecológicos —sin cuestionar sus fundamentos—, el segundo exige una transformación profunda del orden económico y social que ha generado la crisis climática.
¿Quién es responsable del cambio climático?
Uno de los puntos ciegos del discurso dominante, especialmente en su versión tecnocrática o “verde”, es la distribución desigual de la responsabilidad climática. El concepto de Antropoceno, aunque útil para señalar el impacto humano en el planeta, homogeneiza la responsabilidad y oculta las diferencias históricas, económicas y geográficas entre países.
Por ejemplo, Alemania emitió más de 681 millones de toneladas de CO₂ en 2023, mientras que Argelia, con mucho menor nivel de desarrollo, emitió apenas 256 millones. Estos datos no solo revelan desigualdades estructurales, sino que cuestionan la idea de que “todos somos igualmente responsables”. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, adoptado en la Cumbre de la Tierra de 1992, sigue siendo fundamental para entender el desequilibrio global.
La narrativa del capitalismo verde despolitiza la crisis climática al reducirla a una cuestión técnica o de consumo responsable, ignorando las raíces estructurales del problema: la explotación intensiva de recursos, la desigualdad y las dinámicas del poder global. Programas de compensación de carbono, mercados verdes o tecnologías limpias pueden representar avances puntuales, pero no modifican el sistema que provoca el colapso ecológico.
Decrecimiento: entre la crítica y la utopía
El decrecimiento propone una crítica radical a la idea de que el bienestar humano depende del crecimiento del PIB. Apuesta por una redistribución justa de los recursos, la relocalización de la producción, la reducción del consumo y una ética del cuidado. Sin embargo, aún no ha logrado consolidarse como una alternativa política real, eclipsado por el discurso hegemónico del progreso.
El gran desafío del decrecimiento no solo es económico, sino también narrativo: construir relatos capaces de articular justicia climática, memoria histórica y diversidad cultural sin caer en la utopía abstracta o el rechazo automático de la innovación tecnológica.
Lo que está en juego no es solo cómo enfrentamos el cambio climático, sino desde qué lenguaje lo narramos y quién tiene el poder de imponer ese relato. Más allá de la polarización entre capitalismo verde y decrecimiento, es necesario abrir el campo a otras geografías y voces subalternas, que piensen el cambio climático desde territorios históricamente marginados y desde modelos de vida que no responden al binarismo crecimiento/colapso.
Reconocer la pluralidad de relatos no es un mero ejercicio académico: es una condición necesaria para imaginar un futuro verdaderamente justo y sostenible. En ese horizonte, la batalla por el clima es también una batalla por el significado.
También te puede interesar: Estados Unidos refuerza la protección del pangolín, el mamífero más traficado del mundo