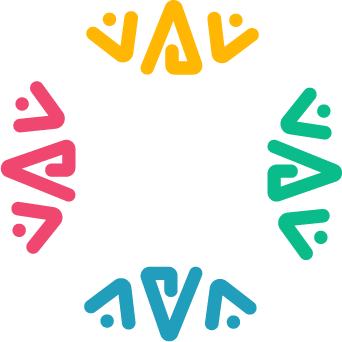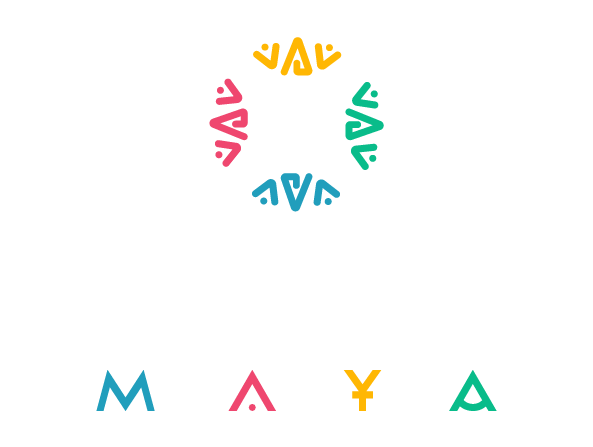Una barcaza de tres niveles acaba de atracar a orillas del río Guamá, en Belém, Brasil. Las banderas de varios países ondean a babor y estribor, y las pancartas exhiben un mensaje claro en rojo y negro: “Exigimos financiación”. A bordo del “Golfinho Mar II”, cerca de 200 indígenas, activistas socioambientales y miembros de pueblos tradicionales de 21 países, entre ellos México, Colombia, Brasil y Chile, culminaron una travesía simbólica de resistencia organizada por la Alianza de los Pueblos por el Clima. Esta llegada anticipa la COP30, que comenzará la próxima semana en la puerta de entrada a la Amazonia, y representa una de las movilizaciones más visibles de pueblos originarios en la historia de las cumbres climáticas de la ONU.
Indígenas demandan voz y recursos en las negociaciones climáticas
El recorrido desde Santarém hasta Belém tomó dos días por las aguas de la cuenca amazónica. Durante el trayecto, los participantes discutieron estrategias para intervenir de manera efectiva en la COP30, con un objetivo común: que la voz indígena sea central en las negociaciones y que los recursos destinados a proyectos de desarrollo sostenible lleguen a la base y no se queden en manos de intermediarios o corporaciones. Val Munduruku, líder de una de las comunidades más hostigadas de la Amazonia, explica: “Estamos preparados para hacer de esta COP la COP del pueblo. Denunciaremos las violencias que sufrimos y exigiremos financiación climática para quienes defienden el territorio”. La presión sobre los Munduruku proviene de madereros, mineros y grupos criminales que operan en su territorio.
 Obstáculos en el camino: de Oaxaca a Belém
Obstáculos en el camino: de Oaxaca a Belém
Desde Oaxaca, México, Mario Quintero encabezó una comitiva de treinta personas provenientes de las etnias yaqui, purépecha y zapoteca. Su trayecto a Belém estuvo lleno de obstáculos: Nicaragua les negó el ingreso, lo que obligó a volver a Honduras y volar a Costa Rica. Quintero recuerda cómo retuvieron sus pasaportes durante cuatro horas y cómo sospechan que se investigó el perfil político de los participantes.
La comitiva mexicana, al igual que otros grupos, busca visibilizar que el 80 % de la biodiversidad mundial sigue resguardada por comunidades indígenas, territorios donde se llevan a cabo megaproyectos que benefician a grandes consorcios industriales y afectan directamente a los ecosistemas locales. En el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, veintiún parques eólicos y proyectos mineros han impactado negativamente a comunidades que dependen de la pesca y la agricultura local.
Impactos ambientales y la necesidad de participación efectiva
Jason Salgado, activista beliceño residente en Colombia, destaca la urgencia de incluir a los pueblos originarios en la toma de decisiones sobre el clima. Señala que la crisis climática afecta directamente áreas sensibles como la Ciénaga de Mallorquín, donde los manglares son deforestados y la biodiversidad se ve amenazada por la urbanización y el cambio climático. Salgado enfatiza que estas transformaciones tienen consecuencias socioeconómicas: “Muchas familias que viven del turismo y la pesca están viendo su medio de vida deteriorarse rápidamente”.
La llegada de estas delegaciones es también una declaración política: cansados de participar como meros oyentes en conferencias del clima que generan discursos atractivos pero poco concretos, exigen mecanismos claros de financiamiento y participación efectiva. Ana Rosa Calado, activista de los pueblos terreiros de matriz africana, advierte que “hasta ahora hemos tenido más de treinta conferencias del clima y ninguna trajo respuestas concretas”.
La presencia indígena en la COP30 busca transformar esta dinámica, asegurando que las políticas climáticas consideren las realidades locales y las prácticas de conservación ancestral que han protegido la biodiversidad durante siglos.
Hacia una COP30 con justicia ambiental y social
Analíticamente, la movilización indígena refleja la tensión entre los compromisos internacionales y la implementación práctica de medidas de sostenibilidad. Mientras los gobiernos y corporaciones acumulan compromisos globales, las comunidades locales siguen enfrentando despojo territorial, degradación ambiental y exclusión de los procesos decisorios. La presión que ejercen los pueblos originarios en Belém no solo busca financiamiento, sino también redefinir la legitimidad de las decisiones climáticas, planteando que la justicia ambiental no puede separarse de la justicia social y cultural.
Con la COP30 por comenzar, la atención estará puesta en si estas demandas se traducen en políticas concretas. La travesía del “Golfinho Mar II” simboliza que la lucha por el clima y los derechos indígenas no es solo simbólica, sino una estrategia organizada que combina resistencia cultural, reivindicación política y presión internacional. Esta presencia masiva marca un punto de inflexión en la participación de los pueblos originarios en los escenarios globales de negociación climática, dejando claro que sin su inclusión, cualquier acuerdo carecerá de legitimidad real.
También te puede interesar: Afganistán busca voz en la COP30 pese a aislamiento internacional y crisis climática